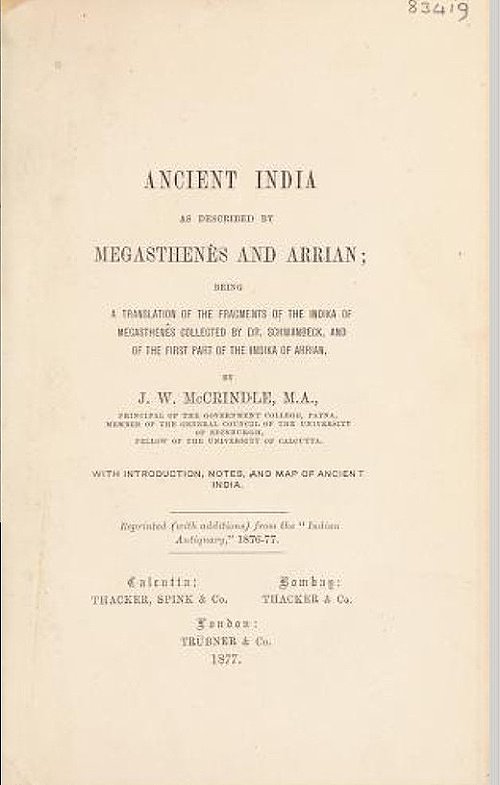
Los antiguos científicos y filósofos indios y griegos ya sabían que la Tierra no era plana, como también lo demostró la circunnavegación de África realizada por marinos fenicios.
Introducción: el mar como espejo de la humanidad
El mar siempre ha sido un espejo de la humanidad. A veces ha sido escenario de guerras, bloqueos y dominación; otras, un camino de encuentro, comercio y solidaridad. Hoy, cuando las aguas internacionales vuelven a convertirse en un espacio de tensión, vale la pena detenerse en una reflexión más amplia: ¿qué nos enseña la historia del pensamiento humanista y científico sobre nuestra relación con el mar y sobre la posibilidad de la paz?
1. El descentramiento científico: navegantes y astrónomos
En los siglos XV y XVI, los grandes viajes de navegación demostraron en la práctica que la Tierra era redonda y que los océanos conectaban continentes que antes se creían lejanos. Al mismo tiempo, los avances de Copérnico, Galileo y Kepler mostraron que la Tierra no era el centro del universo, sino solo un planeta que giraba alrededor del Sol.
Este doble descubrimiento —empírico y científico— obligó a la humanidad a reubicarse en el cosmos: ya no éramos el centro, sino parte de un orden mayor. Esa vulnerabilidad podía vivirse como una amenaza, pero también como una oportunidad para un pensamiento más amplio, menos egocéntrico y más consciente de la interdependencia.
2. Erasmo: la insensatez de la guerra

Erasmo pintado por Hans Holbein, el joven.
En este contexto renacentista, Erasmo de Rotterdam defendió apasionadamente la paz. En su Querella Pacis (1517) exclamó:
“¿Qué hay más contrario a la naturaleza humana que el que un hombre haga la guerra a otro hombre?” (Quid tam alienum a natura hominis, quam hominem homini bellum esse?).
Y reflexionó además: “La guerra parece dulce a quienes no la han experimentado, pero quienes la han vivido saben cuán atroz es y suelen aconsejar lo contrario” (Bellum dulcissimum ignorantibus; qui experti sunt, quam sit atrocissimum, solent contra suadere).
De este modo, Erasmo concluyó: “La peor paz es mejor que la guerra más justa” (Malis pax optima quam iustissimum bellum).
Sus palabras pioneras anticipan lo que la historia confirma: la guerra no es un destino, sino un error humano evitable.
3. Grocio: el mar como espacio común de libertad
Un siglo más tarde, Hugo Grocio consagró en Mare Liberum (1609) un principio que sigue siendo central en el derecho internacional:
“El mar es libre, y no es lícito a ninguna nación prohibir su uso” (Mare liberum esse nulli gentium fas est interdicere).
Fundamentó este principio con una sencilla analogía: “El uso del aire y de las aguas que fluyen es común a todos; así también el del mar” (Communis omnium usus est aeris et aquarum fluentium: sic et maris).
De este legado heredamos un principio que no debería ponerse en duda: el mar no es propiedad de ninguna nación, sino el espacio común de la humanidad, un camino de encuentro entre los pueblos.
4. El siglo XX: tragedia y aprendizaje

Retrato de Hugo Grotius (1583-1645), Museo Real de Amsterdam
El siglo XX conoció los horrores de las guerras mundiales, el Holocausto, Hiroshima y Nagasaki. Sin embargo, de tanta devastación surgió un nuevo aprendizaje: la proclamación consensuada de los derechos humanos universales y la creación de un orden internacional orientado a garantizar la paz.
La Carta de las Naciones Unidas (1945) y la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) encarnan esa convicción: la humanidad solo puede prosperar si establece normas que condenen la violencia y protejan la dignidad humana.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS, 1982) amplía esa misma lógica, declarando que la alta mar “se reservará para fines pacíficos” (art. 88) y que el fondo marino constituye el “patrimonio común de la humanidad”. Más recientemente, el Acuerdo sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (BBNJ, 2023) ha reforzado este principio al abordar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en las zonas más allá de la jurisdicción nacional, con el propósito de proteger los océanos también para las generaciones futuras.
5. Una constante humanista: felicidad y libertad

La canica azul, tomada por Harrison Schmitt de la tripulación del Apolo 17 en 1972. La fotografía original fue tomada con el Polo Sur hacia arriba; sin embargo, esta versión es la más distribuida.
Desde Sócrates hasta Erasmo, desde los estoicos hasta la Declaración Universal de Derechos Humanos, surge una constante: los seres humanos nacen para buscar la felicidad. Nadie se lamenta de haber vivido en paz; los lamentos aparecen solo cuando la paz se ha perdido o ha sido arrebatada.
El soldado que va a la guerra no lo hace por una vocación natural de destrucción, sino porque la sociedad —o el Estado— le impone ese papel, muchas veces en contra de su aspiración más profunda al bienestar y a la paz. La existencia de ejércitos no demuestra que la guerra sea inevitable; solo muestra que la humanidad aún no ha completado el aprendizaje de su propio humanismo.
6. El siglo XXI: vulnerabilidad compartida
Hoy vivimos un nuevo descentramiento: la conciencia de que el planeta mismo es vulnerable. El cambio climático, la contaminación marina y los riesgos tecnológicos globales nos recuerdan que no somos dueños absolutos, sino huéspedes responsables de una casa común.
El nuevo humanismo debe integrar esta lección: ser menos egocéntricos, más conscientes de que la vida humana y el planeta están unidos en una misma fragilidad.
7. El derecho internacional como sabiduría acumulada
Algunos debaten si puede “probarse científicamente” que la humanidad nació para la paz. Tal vez no. Pero tampoco puede probarse que nacimos para la guerra. Lo que sí puede establecerse históricamente es que cada avance civilizatorio ha surgido al limitar la violencia y ampliar la libertad: abolir la esclavitud, proteger a los niños y a las mujeres, garantizar derechos sociales.
El derecho internacional, con todas sus imperfecciones, es la memoria normativa de esos aprendizajes. Quien lo niega no solo pone en riesgo a los demás: se pone en cuestión a sí mismo, exponiendo su propia ignorancia. Respetar el derecho internacional es respetar la inteligencia colectiva de la humanidad, que ha aprendido —a menudo con dolor— a evitar errores evitables.
8. Conclusión: el mar como patrimonio común de la humanidad
Las aguas internacionales son, por definición, el patrimonio común de la humanidad. En ellas no hay lugar para la hegemonía ni la apropiación, sino para la cooperación y el respeto. Los conflictos que intentan militarizar el mar olvidan esta verdad heredada: que el océano es un espacio compartido, y que impedir allí la solidaridad es negar lo más humano de nosotros mismos.

No se trata de culpabilizar, sino de corregir. La tarea no es regresar a un mundo de bloqueos y confrontaciones, sino reafirmar lo que nos ha hecho bien: la libertad, el respeto y la solidaridad.
La ciencia nos ha enseñado que no somos el centro del universo. La historia nos ha enseñado que la guerra no es destino, sino un error evitable. El derecho internacional nos recuerda que el mar y la paz son patrimonio común de la humanidad. Proteger esas conquistas no es ingenuidad: es el acto más inteligente y más humano que podemos realizar para nuestro futuro.
Referencias
Erasmo de Rotterdam, Querela Pacis (1517).
Hugo Grocio, Mare Liberum (1609).
Naciones Unidas, Carta de las Naciones Unidas (1945).
Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos (1948).
Naciones Unidas, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) (1982).
Naciones Unidas, Acuerdo sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (BBNJ) (2023).
Por Maria del Carmen Patricia Morales
